
PONER LA MESA
Marcelo Salto
No debe existir rutina más humana que la cena. Esa preparación no sólo de la comida, sino también del ánimo de encontrarse, detenerse en los otros, para saber de sus vidas y el destino de sus horas. Poner la mesa nocturna, entonces, es casi un ritual, un culto báquico sin dudas, un misterio cálido de Eleusys: aquellos alimentos son a un tiempo sacerdotisa, ofrenda y al otro deidad que se siente satisfecha con el sacrificio ofrecido.
Todos los problemas parecen detenerse frente al sencillo conjuro de poner la mesa. Se quita uno los zapatos del alma y los deja en el portal de lo ajeno. Todo parece ser nuestro y querido. Todo tiene que ver con nosotros y lleva nuestro nombre, ese nombre bordado por manos maternales en el delantal cuadriculado de infancia.
El mantel. El mantel sobre la madera es un génesis de pureza. Una blancura deteniendo lo sórdido, una barrera primorosa dónde comenzar a escribir de nuevo. Algo así como la hoja impar del cuaderno primario, que uno iba dejando liso a fuerza de pasar las manos. Un sitio donde poner cosas bonitas, las mejores letras que imaginamos, aquellos dibujos mensuales en los cuales colaboraban manos amorosas, dando unos toques de brillantina, pintando con el esmero del enfermo de Parkinson. El mantel es como cuando uno encuentra un terreno salvaje y lentamente lo va puliendo, le va sacando las espinas, las malas hierbas y por fin, secándonos el sudor lo contemplamos, vamos comparando - haciendo un antes y un después - quedándonos esa alegría alta, un poco presumida, como cuando volvíamos del escritorio de la maestra corregidos y confiados, a sentarnos en nuestro envidiado trono. Se siente la amplitud del ser que descubre a cada rato una nueva zona de su cuerpo.
Los platos. Son redondos llamados, tarjetas de invitación que vamos dejando sólo por ver quienes estarán presentes. Los platos son una especie de flora urbana, despojada de todo ciclo, alegrando los hogares. No existe nada más frío que una mesa vacía. Habla de los abandonos que sufrimos, de las perversas citas que realiza el destino con nuestros seres queridos. Una mesa sin platos es casi una oficina, un sitio donde no se tratan asuntos cotidianos y familiares, sino todas las formas de estar alienados. Los platos son figuras de cera, pero son tan lindas. En el momento exacto de su fama más inflamada se quedan mudos, ya menos inmaculados, cayendo desde lo divino a lo humano y entonces declina su estrella y son reemplazados. Nunca volvemos a verlos, sino en retrospectivas, pero ninguno de ellos llega a sernos diferente del resto. Pasan de moda en un segundo y quedan solitarios, amontonados para cuando uno tiene tiempo o llueve o quiere pasar el rato, como películas ya muy vistas en los cines de barrio.
Los cubiertos. Llevan una vida tan agitada, pobrecitos. Casi nunca están quietos. Conversan, haciendo sonar sus dientecitos, y luego sin saber porqué, callan. Permanecen en sus puestos, expectantes y respirando débilmente, hasta que los llaman para completar su número. Luego se quedan dormidos, abrazados sobre el plato y les acompañan como si estuvieran de secretos.
Los vasos, que grandes tipos. Siempre puede uno ver qué están pensando. Tienen oficios duros, por eso su vida útil es tan reducida. A veces tienen cambios de humor, pero mientras trabajan cantan esas sencillas canciones de algodón: blues negros los liberan del hastío, de la pena y de las urgencias del cuerpo. Son muy frágiles, muy delicados, apenas uno los reta corren a esconderse. A veces es tan grande su pena, su vergŁenza que no vuelven a verse. Entonces los tratamos bien, con mucho mayor tacto que a otros miembros de la familia. Es mejor no hacer enojar a un vaso: se ponen ciegos y no respetan ni a los íntimos. Les da esa furia, esa furia que nos pone toros en la mirada o rojos en las ganas. Al final de la cena se quedan juntos, como guapos en las esquinas, charlando con su voz acuosa, haciendo sonar unos golpes afilados y vítreos sólo por el gusto de provocarse.
Las servilletas, aquellas chicas del oficio. Son pibas livianas que soñaron el reino del cielo y nos les alcanzó sino para sudario, para ser la que lavó los cabellos de Jesús: quizá sólo por esto entró en la historia y justificó su existencia. Son chicas indolentes que esperan a sus clientes medio dormidas y siempre distraídas. Nunca después del acto vuelven a sentirse limpias. La culpa se les manifiesta como manchas rosáceas. Ellas saben que el vicio quema, provoca estigmas y tratan de disimularlos con perfumes franceses, esencias de extraños lugares. Pero - lo femenino es afirmación de lo opuesto - se sienten muy solas si nadie las llama, de igual manera a las putas viejas, cuando se les ha pasado el cuarto. Sólo quedan entonces los recuerdos, de esplendor, de lozanía, de grandes bacanales dónde dejaron sus mejores galas. Se van arrugando, pierden los colores y pasan luego a la etapa más cruda de sus vidas, cuando son descarte, carne para los chulos bajos, que las exponen a todo tipo de tareas, casi siempre indignas. Cuando se muere una servilleta, después de haber sido una mujer pública, diosito (que las perdona) las resucita en vendas, en pañales o en sábanas de cuna, de tan asqueadas que se sienten con su pasado.
Poner la mesa es dirigir un concierto de seres anónimos que se han preparado para ese momento durante siglos. Es dirigir los acordes sabiendo que en la cresta, en la espuma bella y efímera, aparecerá el final, con sus manos frías, sus cenizas de sobremesa y su diálogo de pie roto, en cuyo epílogo digestivo firma el autor y dedica a la cama "por todos los momentos vividos". La mesa, interrumpida en su obra, se queda con sus intérpretes a medio papel, azorado ante el desalojo de la sala, esperando ver mañana, en la clara tregua que es el desayuno, a los invitados. Todo se lo debe a ellos, por eso la función debe continuar. Queda en la actitud de quien espera, los platos vueltos al cielo, los cubiertos como manos en rezo, los vasos de bocas abiertas en oraciones donde figura mucho la palabra perdón y por fin, las servilletas, tan culpables, se duermen solas, mostrando su entrepierna blanca, como un anuncio del pecado venidero. El mantel, haciendo el gesto de la cruz, invoca el perdón blanco y renovador, diciendo: perdónales señor, no saben lo que hacen.
[ Editorial | Poesía | Cuentos | Enlaces | Contacto ]
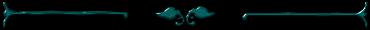
Koinos es editada en Venezuela por Daniel Gavidia y Alirio Gavidia
Por favor, envíanos tu material literario, el cual será gustosamente recibido.

